
La falsa disyuntiva entre privacidad y seguridad
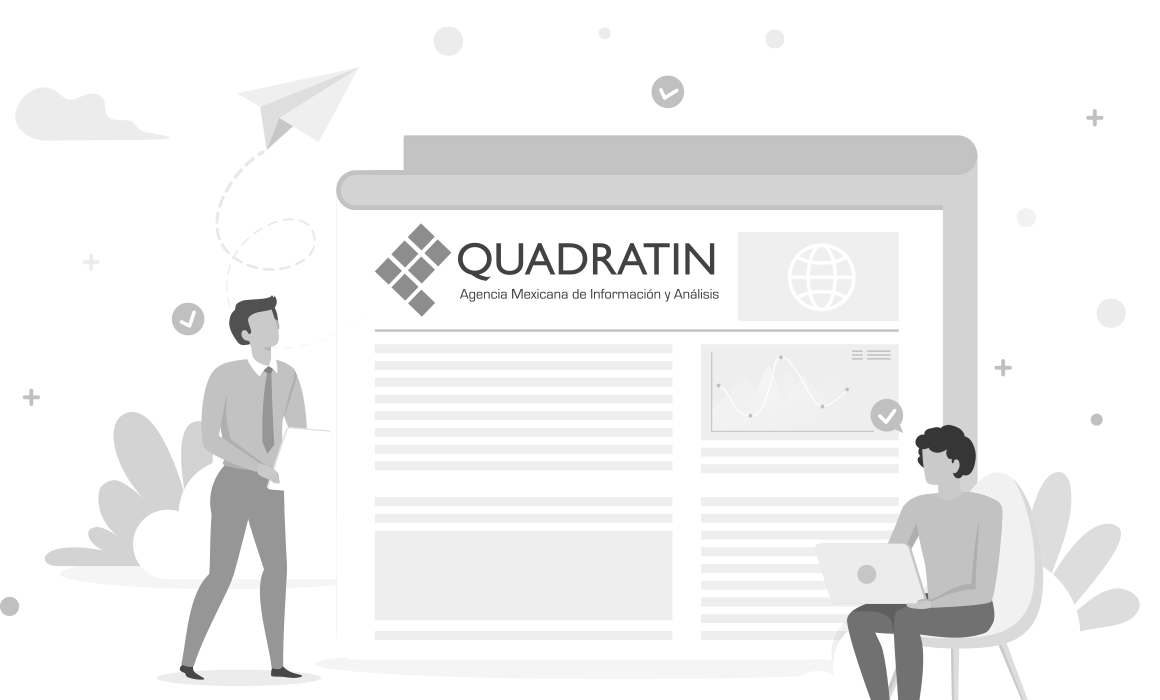
Tres nacidos en México han ganado el Premio Nobel. El michoacano, nacido en 1911, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982. Octavio Paz, nacido en 1914 en la, ahora, Ciudad de México, laureado en 1990. Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, también nacido en la Ciudad de México, pero en 1943.
García Robles lo ganó, el mismo año que Alva Mydral, luego de conducir negociaciones dirigidas a la prohibición de armamento nuclear. Octavio Paz por su obra El Laberinto de la Soledad, preciosa descripción de la mexicanidad. Mario Molina lo ganó junto con otras dos personas, uno estadounidense y el otro holandés, luego que explicaran los mecanismos de reacción química en la capa de ozono que provoca su adelgazamiento.
Otros dos concibieron su obra en México o como efecto mexicano. El colombiano García Márquez, premiado en 1982, y el peruano Vargas Llosa, laureado en 2010, ambos ganadores del Nobel de Literatura; el primero por Cien años de Soledad y el segundo por su cartografía en las estructuras del poder constituida por varias obras durante su vida. Gabriel García Márquez decía abiertamente sentirse mexicano, consta en alguna biografía, de Mario Vargas Llosa es más difuso, aunque siempre ha estado atento a los aconteceres en México.
Mario Molina, uno de los 186 premiados en Química, era el único nacido en México cuyo trabajo se halló en la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI. Formado a nivel Licenciatura, en Ingeniería Química al seno de la UNAM, hizo estudios de posgrado en el extranjero y sus hallazgos fueron concretados fuera de México, en Berkeley, California, Estados Unidos, para mayor precisión. De hecho, su adscripción al momento que le otorgaran el Premio Nobel era el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en Inglés).
Miembro del Colegio Nacional, donde se dice que trabajaba antes de su deceso, obtuvo hallazgos que tomaron relevancia mayúscula en el Protocolo de Montreal; de donde se desprendieron no sólo restricciones de fabricación con vehículos aerosoles basados en CFCs sino que detonó una consciencia medioambiental en el orbe por los riesgos y amenazas consecuentes al adelgazamiento de la capa de ozono.
Unas preguntas, escasamente revisitadas luego del fallecimiento de Mario Molina, son muy relevantes.
¿Por qué una persona nacida en México que mostró interés y talento desde muy joven sale de nuestro país a formarse como profesional de la CTI? ¿Cómo es que no hay un solo ganador de Premio Nobel que haya hecho carrera en CTI dentro de México?
El galardonado en Química, en el MIT, no ha sido el único talento que sale de México, son muchos profesionales con talento para la CTI que trabajan fuera de nuestro país. También hay quienes se quedan en nuestro territorio. La carrera de las y los segundos es menos afortunada, la razón no se atribuye al talento sino a la falta de estructura y financiamiento científico; será peor luego de la extinción de fideicomisos pese lo que CONACYT diga oficialmente, la historia dará cuenta.
En México no hay donaciones filantrópicas para la industria del conocimiento, ahora hasta se amenazas fiscalmente las donaciones y las donatarias. Así, aunque Grupo CARSO ha financiado investigaciones en CTI, interesantes, sobre Jaguar y otras pocas especies en peligro de extinción, la donación no es una acción generalizada en el capital privado.
El presupuesto público muy apenas ha llegado al 0.4% del PIB, eso rascándole. Tampoco hay iniciativa privada que dirija fondos a la CTI, ya para tecnología e innovación ya para generación de conocimiento per se.
Factual, en México no existe una industria del conocimiento.
Ejemplo, las y los profesionales de la CTI sólo pueden tener una única adscripción cuando estén activos, así de por vida. Es impensable salvo los periodos de estancias de investigación, de unas semanas, o el periodo sabático.
Lamento el deceso del Dr. Mario Molina, pero es mucho más lamentable que sea improbable un premio Nobel en CTI hecho en México.