
Los retos del agua
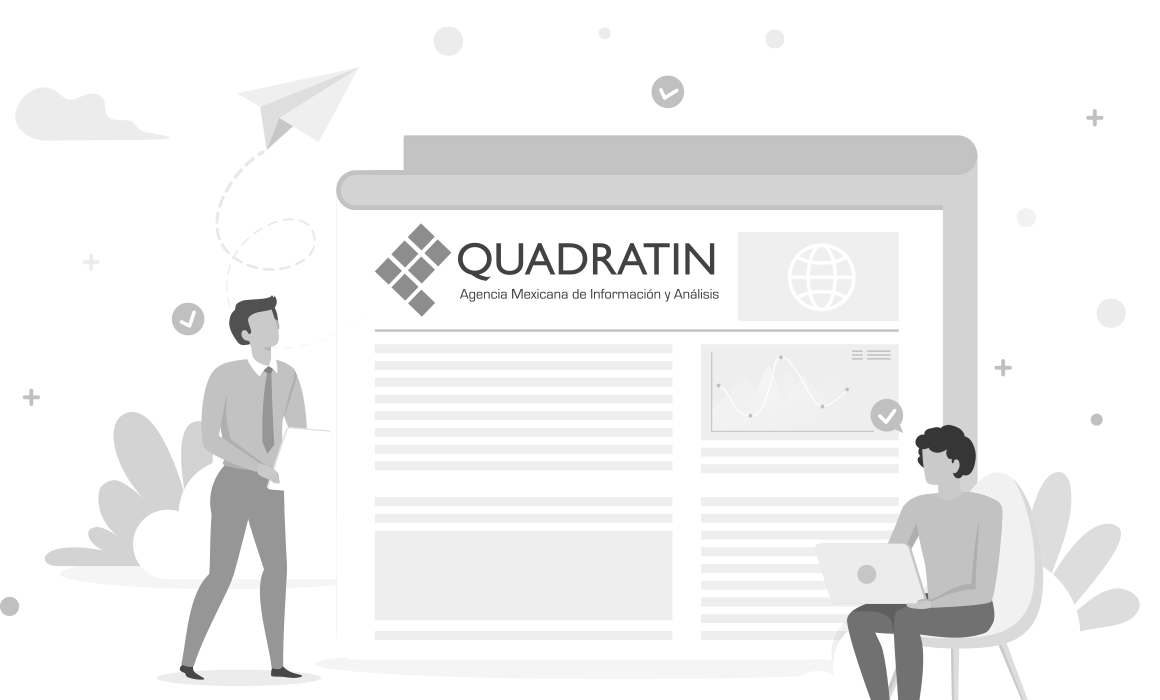
Cuando Franklin Delano Roosevelt juró como trigésimo segundo Presidente de Estados Unidos el sábado 4 de marzo de 1933, ni el país ni el mundo eran lugares tranquilos. La “gran depresión” acogotaba a los gringos y en Europa soplaban vientos de guerra.
Las relaciones de Washington con sus vecinos no estaban en su mejor momento. El caso de México tenía matices particulares. La invasión a Veracruz ordenada en 1914 por el desequilibrado presidente Wilson, las demandas de compensación por daños durante la Revolución y la creciente certeza de que los mexicanos eran una raza ingobernable, tenían en ascuas al gendarme del norte.
El historiador Hubert Herring juguetonamente explicó lo que todo gringo sabe de los mexicanos: “Son bandidos, andan empistolados, hacen el amor a la luz de la luna, comen comida picosa y beben fuerte; son flojos, son comunistas, son ateos, viven en chozas de adobe y tocan la guitarra el día entero. Y algo más que todo gringo nace sabiendo: que está por encima de cualquier mexicano”.
Herring ridiculizó a sus compatriotas, pero otros se tomaban en serio tal “superioridad”, como el profesor de Yale Samuel Flagg Bemis, quien a los cuatro vientos urgía apropiarse de la valiosa bodega de recursos naturales llamada México, país al que Estados Unidos dispensaba, en su augusta opinión, “una tolerancia galiléica”.
Roosevelt tomó la decisión de abrir un canal de comunicación eficaz con México mediante los oficios de un emisario que respondiera a su visión de largo plazo, en la que el interés regional compartido de ambas naciones fuera la meta y no las exigencias inmediatistas de compensación y castigo de los trusts petroleros.
Para esta tarea Roosevelt eligió a un antiguo y confiable correligionario, el político y periodista demócrata liberal Josephus Daniels, vicepresidente de la Liga Antiimperialista, quien ya en 1923 había dejado en claro sus simpatías.
“Estados Unidos ha esperado demasiado para reconocer a México. Obregón es el mejor presidente que México ha tenido. Si no fuera por el petróleo, hace mucho que México hubiera sido reconocido”, editorializó en su periódico.
Daniels tenía fama pública de no simpatizar con los oligopolios, en particular el petrolero. Había sido jefe de Roosevelt como secretario de la Armada y era de los pocos que tuteaban al quisquilloso presidente. Su nombramiento no fue bien recibido por la diplomacia y las empresas yanquis.
En su discurso inaugural Roosevelt se comprometió en una política del buen vecino “que respeta sus obligaciones y respeta la inviolabilidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos.”
Realmente no hay en esta declaración una definición política, sino más bien la vaga expresión de un buen propósito. ¿Qué se entiende por “una relación de buenos vecinos”?
Con su “vecino”, durante cien años, México había: a) librado una guerra desigual; b) perdido la tercera parte de su territorio y suscrito, con el cañón de una pistola amartillada apuntándole a la nuca, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, “vergüenza y deshonra de los mexicanos”; c) lidiado con el presidente confederado Jefferson Davis, que enviaba mensajes de amistad a Juárez al mismo tiempo que organizaba una alianza con España y con Francia para apropiarse de México, y d) sufrido la ocupación del puerto de Veracruz, entre otras lindezas.
(Como dato cultural, Davis mandó a México a un representante, quien reportó a su jefe que los mexicanos eran, “[una raza] de mandriles degenerados… ladrones… asesinos… villanos y parias…)
¿Cómo instrumentar una “política del buen vecino” en estas circunstancias?
Tocó a Daniels llevar a México, más que del gobierno, una personalísima representación del presidente Roosevelt.
Liberado de los grilletes protocolarios y estratégicos de los canales diplomáticos formales, el embajador se empeñó en desbrozar el terreno común entre las dos naciones.
Y para enfado de la diplomacia oficial y desesperación del establishment petrolero, una y otra vez se opuso a las maquinaciones para abandonar la “política del buen vecino” y volver a la probada y eficaz diplomacia del dólar y gran garrote.
En el Departamento de Estado pronto supieron que su embajador en México no era un burócrata al que se le pudiera exigir el mecánico cumplimiento de instrucciones. El secretario y los subsecretarios se quejaban de que en México tenían que lidiar con un gobierno respondón “y con nuestro embajador”.
Lo mismo que hoy, muy pocos funcionarios deseaban seguir políticas que pudieran ser interpretadas como indicios del debilitamiento de Estados Unidos en la región. Daniels fue un decido antagonista de los halcones de la Casa Blanca mucho antes de que la guerra en Vietnam acuñara ese término.
Cuando Cárdenas expropió las petroleras extranjeras, Daniels consignó a su diario que nunca había soñado que pudiera darse una respuesta popular de tal magnitud por una medida oficial de tales proporciones. “Fue como si hubiera llegado el día de la liberación [para los mexicanos]”, apuntó.
Daniels llegó a México en abril de 1933. A primera vista era un tipo pintoresco, cuya imagen podría haberse confundido con la de los politicastros del Tammany Hall.
Pero la fotografía en la que aparece en traje de charro junto a su esposa en atuendo de tehuana desmiente esta percepción. Fue un hábil e inteligente embajador que supo ponerse, hasta donde las circunstancias lo permitieron, al lado de la legalidad y de la razón.
Mas este amigo de México tenía en su armario un deleznable esqueleto: como secretario de la Armada transmitió a la flota yanqui la orden de Wilson para asaltar el puerto de Veracruz. Su segundo de a bordo, Franklin Roosevelt, lo acompañó en la responsabilidad.
Quizá este viejo liberal estuvo empeñado en expiar su pecado en contra de un país y un régimen con el que se identificaba. De esto hablaré próximamente.