
México recibe récord histórico de inversión extranjera
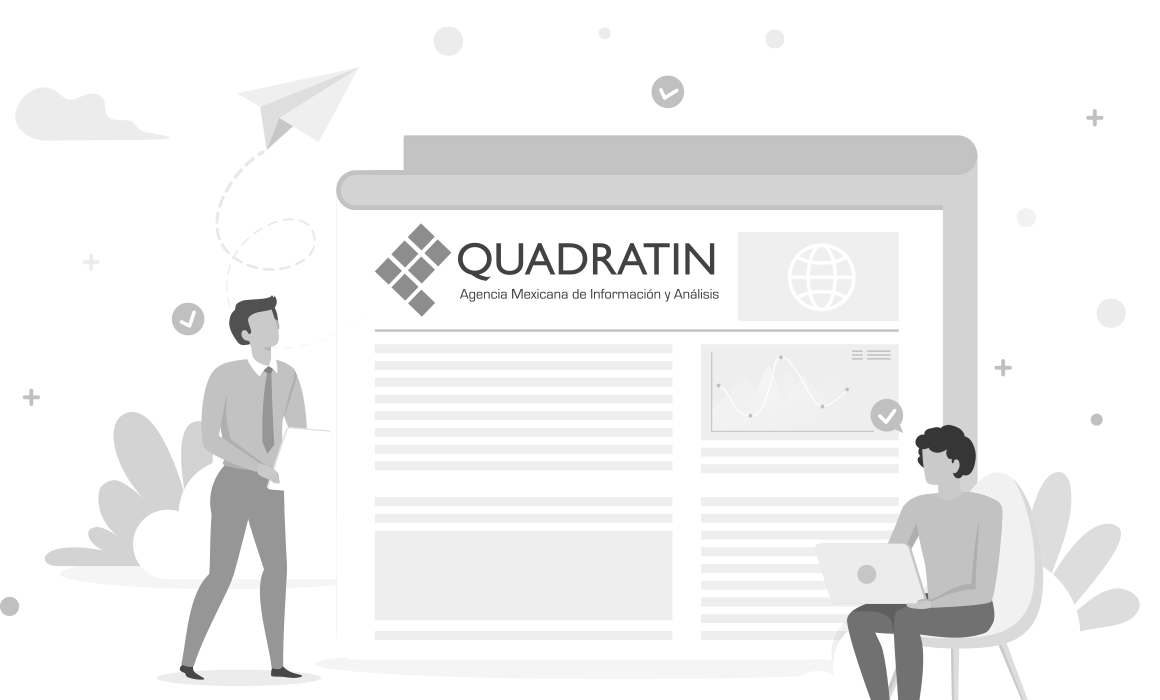
La única ocasión en que los EE. UU. tuvieron un voto popular real para elegir en torno a propuestas fue en 1976 y ganó la presidencia el demócrata Jimmy Carter, un hombre que exhibía la dialéctica estadunidense: de oficio granjero cacahuatero, su carrera profesional fue de ingeniero nuclear.
En su campaña Carter encarnó la conciencia moral del estadunidense harto de los trucos de Richard Nixon y votó por una nueva moralidad. Sólo que el demócrata Jimmy Carter cedió la posición imperial del Canal de Panamá y quiso destruir la CIA y el aparato de poder del Estado secreto de intereses geopolíticos le bloqueó la reelección y abrió el camino al guerrerista Ronald Reagan.
Los datos son unos cuantos que ilustran las contradicciones que existen en el sistema político estadounidense: cómo un imperio típico que vive de la conquista ha vendido la imagen de una democracia inexistente. Los teóricos políticos modernos establecen cuando menos dos reglas para una democracia (Robert Dahl): participación e información. Para competir por la presidencia se requieren, en cálculos aproximados, como 500 millones de dólares y no cualquiera los tiene y los grandes medios de información forman parte del establishment de dominación imperial ideológica.
Por eso el gran debate sobre las elecciones presidenciales en los E. UU. no debe darse en función de la hipotética imagen de que Trump es un troglodita (en el modelo del barón de Montesquieu en sus Cartas Persas) y Biden sería algo así como el arcángel de la democracia, aunque los casi 500 expertos en temas de inteligencia y seguridad nacional le dieron su apoyo para reconstruir el escudo geopolítico imperial que Trump ha descuidado dejaron ver la cola del militarismo dominante. Y el pueblo estadunidense no es el griego de la Atenas clásica acicateado por los filósofos, sino el que espera la recuperación del bienestar perdido sin importar que sea a costa de la explotación de otros países.
La propaganda estadunidense ha logrado vender la idea, comprada por intelectuales liberales occidentales, de que los EE. UU. son también una democracia como faro de justicia y equidad. Es el modelo de William Fulbright de mediados de los sesenta (en La arrogancia del poder) en la existencia de dos países: el del “humanismo democrático” de Lincoln y Adlai Stevenson (que perdió dos veces la presidencia ante Dwight Eisenhower) y el de los superpatriotas puritanos de la derecha.
Ahora mismo esas corrientes quieren consolidar la tesis de que Joe Biden representa al “humanismo democrático”, aunque haya sido vicepresidente ocho años del Barack Obama que mantuvo la guerra invasiva en Afganistán e Irak, que deportó tres millones de migrantes y que salvó al capitalismo corporativo de la crisis de 2008 desviando recursos sociales. Y Trump sería el puritano explotador.
La realidad es otra. Los EE. UU. se mueven por el poder imperial, la dominación geopolítica y el uso de la fuerza militar en cualquier parte del mundo. Y se ha visto en estos casi cuatro años en que Trump abandonó la seguridad nacional y desdeñó al ejército, pero la autogestión de las fuerzas de dominación geopolítico siguió funcionando sin directrices presidenciales. En todo caso, Trump sacudió a la burocracia dirigente de las oficinas de la guerra geopolítica, pero mantuvo sus operativos de acción.
El mundo nada va a ganar con la victoria de Trump o Biden. La estructura no democrática electoral de los EE. UU. se percibe en su configuración dual: un voto popular de los ciudadanos, con sus esperanzas y sentimientos, pero sin influir en la selección de sus gobernantes (la regla democrática vital que señaló Schumpeter), sino que al gobernante del imperio lo elige un grupo de 538 electores. Trump, por ejemplo, perdió el voto electoral con tres millones menos que Hillary Clinton, pero ganó los colegios electorales que lo instalaron en la Casa Blanca.
Hasta ahora no ha habido estudios minuciosos sobre la representatividad real de los 538 votos que eligen presidente de la nación, pues hasta la academia de las ciencias sociales y económicas se han hecho cómplice del ocultamiento del verdadero poder real en el país. En 1972 520 votos electorales (96.6%) reeligieron a Nixon por su geopolítica ante China y Moscú y no por Watergate y en 1984 525 votos electorales le dieron un segundo periodo a Reagan a pesar de las violaciones constitucionales para financiar a los iraníes y a la contra nicaragüense.
Hasta ahora Biden parece desesperado por acumular votos populares y las encuestas lo ponen adelante hasta por dos dígitos, pero las encuestas de los 538 votos electorales han dado casi empate técnico. Y puede repetirse el caso de 2016: que Trump pierda el voto popular, pero vuelva a ganar los votos de los colegios electorales.
Lo que falta por identificar es el conjunto de intereses que se encuentran detrás de los 538 votos electorales. A veces se definen por simpatía: los progresistas 55 votos electorales de California van para los demócratas y los 34 votos de Texas para los republicanos. La batalla se dará, por ejemplo, en Florida, cuyos 27 votos electores podrían inclinar la balanza. Y esos votos se decidirán por la política imperial de los candidatos hacia Cuba, entre otros factores.
El sistema electoral estadunidense no es el de Fulbright: existe, sí, el país “humanista democrático”, pero nunca ha alcanzado el poder, aunque los demócratas se asumen como titulares de esa caracterización, aunque Vietnam haya sido una guerra de los demócratas. En realidad, en esta elección chocaran los grupos de intereses que dominan la economía estadunidense y el poder imperial geopolítico. En pocas palabras, Trump y Biden son iguales.