
Las rutas de la salud: revolución silenciosa en el derecho a la salud
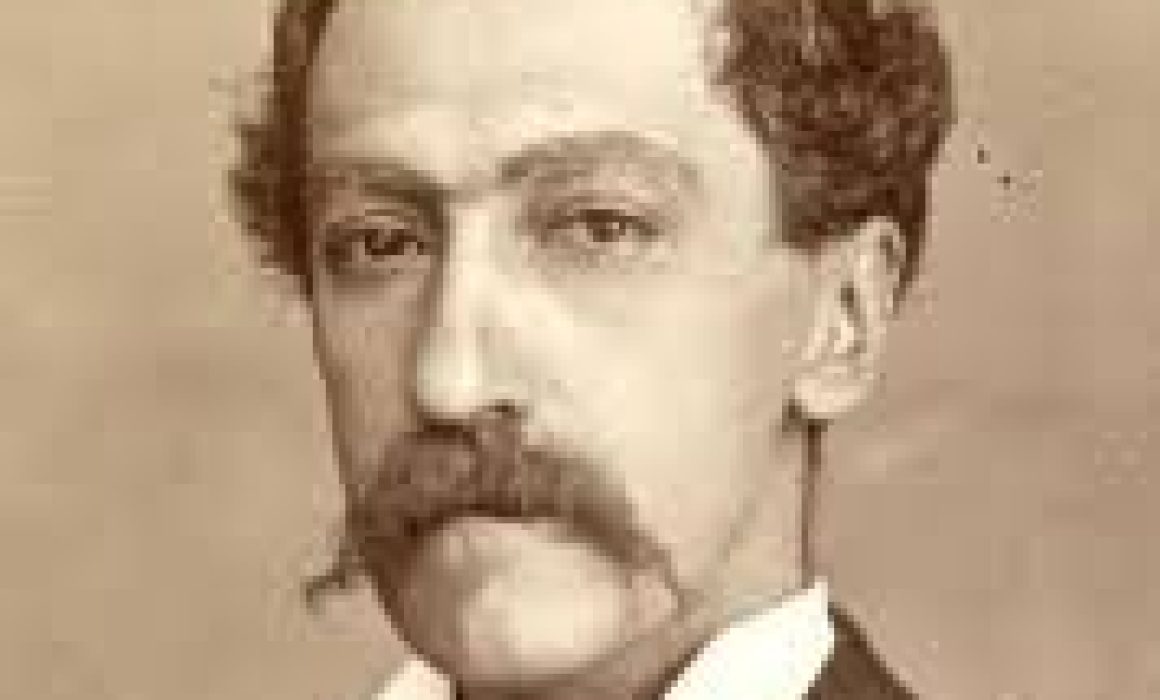
Acompáñeme el lector a un viaje al pasado. Es el amanecer húmedo del domingo 23 de agosto de 1874 en el puerto de Veracruz y el aire está cargado de olor a brea y salitre. En el muelle, un grupo de hombres vigila que sus grandes baúles sean embarcados con cuidado a las bodegas del buque que aguarda con las amarras tensas. Visten de levita como es la costumbre y sus rostros lucen barba y bigotes cuidadosamente recortados. Son astrónomos mexicanos que comienzan la aventura más improbable del siglo: ir al Japón a medir el tránsito de Venus frente al Sol.
Hay episodios que parecen fantasía, pero son historia. México, un país que a fines del siglo XIX vivía al borde de la desintegración, mandó una expedición científica al otro lado del planeta. ¡Al Japón! Y no para abrir mercados o negociar tratados, sino para medir el tránsito de Venus frente al Sol, la llave que permitiría calcular la distancia entre la Tierra y nuestra estrella. Una hazaña que en ese momento era sólo propia de las potencias de entonces, aquellas poseedoras de un historial científico sólido y tesorerías profundas. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Italia, Alemania y Austria-Hungría enviaron equipos con sus más renombrados astrónomos. Personajes como Jules Janssen, pionero en espectroscopía solar, que ideó un “revólver fotográfico” para captar el fenómeno, o los más reputados sabios de la Royal Astronomical Society, navegaban al Oriente para el más importante fenómeno astronómico del siglo.
Pero también íbamos los mexicanos, representados por hombres que habrían sido gigantes en cualquier época. Imagine el lector: el gobierno de Miguel Lerdo de Tejada apenas sobrevivía entre guerras fratricidas y asaltos al erario. El país estaba exhausto, dividido, pobre. Y sin embargo, poniendo oídos sordos a la “lógica política”, el presidente supo que era necesario que México asistiera a la gran cita científica del siglo. No se trataba de una frivolidad. Lerdo, abogado severo y hombre poco dado a entusiasmos fáciles, entendió que había ocasiones en que una nación debe levantar la cabeza y mirar más allá de sus miserias inmediatas. Apostó por la ciencia como carta de presentación en el concierto de los pueblos civilizados.
El jefe de la misión era Francisco Díaz Covarrubias, ingeniero, astrónomo y espíritu renacentista. Le acompañaban Agustín Barroso, Manuel Fernández Leal y Francisco Jiménez. Tenían claro que la expedición se enfrentaría a formidables obstáculos y podría no concretarse. Un tifón o una epidemia a bordo podían borrarla del mapa antes de poner pie en Asia … o antes de arribar a Cuba.
El itinerario parecía de novela de Julio Verne. De Veracruz a La Habana, mil 500 kilómetros, un salto breve por el Caribe. De ahí a Nueva York, mil 700 kilómetros. La siguiente etapa era monumental, desde Nueva York a San Francisco, cuatro mil 700 kilómetros por un territorio aún oloroso a la pólvora de la guerra de Secesión.
No había tren directo a San Francisco, así que nuestra expedición alternó vagones con carretones y diligencias. Imagínese el lector a los sabios mexicanos, con sus levitas oscuras y sus bigotes solemnes, codeándose en tabernas polvorientas de Kansas con los seguidores de Buffalo Bill o los compañeros del gran jefe Red Cloud, esperando diligencias en medio de praderas infinitas, con la amenaza de bisontes indomables y apaches invisibles mientras no perdían de vista los baúles con sus instrumentos. Nadie ha documentado que fueran atacados, pero ¿quién puede negar que la sola expectativa de atravesar aquellas tierras hostiles era ya en sí una aventura?
En San Francisco abordaron otro vapor, el que los transportaría ocho mil kilómetros por un desierto líquido hasta Yokohama, travesía que era desafiante incluso para los más experimentados marinos. Padecieron tormentas y marejadas, además de raciones de comida que pronto se volvían rancias. Pasaban el tiempo revisando sus instrumentos, ajustando engranajes, ensayando cronometrajes. Alguno, cuentan, escribía versos mal rimados sobre la nostalgia de México; otro llevaba un diario minucioso de cada detalle del viaje, desde las gaviotas que seguían la estela del barco hasta los ronquidos de los marineros chinos en cubierta.
Y al fin, tras meses de peregrinaje, la costa se dibujó en el horizonte. Era Yokohama, el gran puerto abierto al mundo, donde japoneses con quimonos de seda y comerciantes británicos con sombrero de copa se mezclaban en un bullicio cosmopolita. Allí, después de casi 16,000 kilómetros recorridos desde Veracruz, los mexicanos plantaron su bandera científica. Fueron recibidos por representantes del Mikado que no estaban muy seguros de en qué parte del Universo se localizaba ese lugar de nombre con timbre oriental del que decían provenir, México. Pero se les extendieron todas las cortesías y el 9 de diciembre de 1874, en la terraza de un observatorio improvisado, llegó la hora esperada … pero el cielo estaba encapotado. Nubes densas cubrían el sol, como si todo el viaje -meses de mares y desiertos- hubiera sido en vano. El primer contacto de Venus se perdió tras la cortina gris. Quizá Ehécatl haya acudido en auxilio de sus paisanos, pues poco a poco el viento movió las nubes y la claridad se abrió paso. Los mexicanos alcanzaron a registrar lo esencial. Pudieron medir, calcular, dibujar. Cumplieron.
Aquella nube inicial quedó como un recordatorio de la buena fortuna que siempre acompaña a los decididos. Al revés de lo que dice el refrán marino -que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va-, la Comisión Astronómica Mexicana al Japón, que tal fue su nombre oficial, demostró lo contrario: siempre hay vientos favorables para quienes tienen claro su destino, limpio el corazón y acerado el ánimo.
México, que en casa parecía a punto de desmoronarse entre guerras y hambres, había logrado decir “¡presente”! en la gran empresa científica del siglo.
Al regresar fueron recibidos con discursos y aplausos. Y aunque la política pronto apagó la memoria, la travesía quedó inscrita en la historia como un acto de audacia colectiva. Un país pobre y dividido había tenido la osadía de cruzar mares, atravesar continentes y reclamar un lugar en el cielo. El cobre de los mexicanos puede ser más valioso que el oro. Y en el centro de esta gesta, Francisco Díaz Covarrubias, aquel joven que en su adolescencia subía a las azoteas de Toluca a medir estrellas con instrumentos caseros, y que ahora, en Japón, había cumplido su sueño: poner a México, aunque fuera por un instante, a la altura del universo.
Lo extraordinario de aquella aventura no terminó en Yokohama ni con el regreso a Veracruz. Aunque las memorias oficiales pronto se sepultaron bajo montañas de decretos y cambios de gobierno, la semilla había sido sembrada. La expedición de 1874 probó que México podía formar parte de las grandes redes internacionales de la ciencia. Ese impulso, aunque intermitente y frágil, germinó décadas más tarde en generaciones de astrónomos que retomaron la tarea de conquistar el cielo.
En el siglo XX, nombres como Guillermo Haro y Arcadio Poveda -o, un poco antes, Joaquín Gallo y Luis Enrique Erro- dieron cuerpo a esa vocación. Haro, el joven rebelde que descubrió nebulosas y objetos estelares que hoy llevan su apellido, heredó en parte ese espíritu: la idea de que México podía mirar de tú a tú al firmamento. Y no estuvo solo. Mi querido y llorado amigo Emmanuel Méndez Palma, en el campo de la astrofísica teórica y observacional, consolidó junto a Haro la presencia mexicana en foros internacionales, publicando investigaciones que ya no eran meras contribuciones esporádicas, sino parte de una tradición científica reconocida.
Méndez Palma, discípulo de Haro, fue el primer mexicano en doctorarse en Astrofísica en el California Institute of Technology. A su regreso, se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM y más tarde al INAOE, donde formó generaciones de astrónomos y gestionó proyectos que culminarían en el Gran Telescopio Milimétrico. Entre 1965 y 1971 fue prácticamente el único usuario del espectrógrafo Boller and Chivens en Tonantzintla, salvando para la posteridad un instrumento que hoy es pieza histórica. Después en el Conacyt verdadero, el fundado por Eugenio Méndez Docurro y continuado por Gerardo Bueno Zirión, puso las bases para que generaciones de jóvenes se formaran en las mejores universidades del mundo. Sus colegas lo recuerdan como generoso y obstinado, un hombre convencido de que un país podía hacerse grande a fuerza de ciencia. Tuve el honor de conocerlo desde joven y compartir con él tareas profesionales que me formaron.Así, los telescopios de Tonantzintla y San Pedro Mártir pueden leerse como bisnietos de aquella misión decimonónica. Allí donde Covarrubias y sus colegas vieron apenas una mancha negra sobre el sol entre nubes japonesas, los astrónomos modernos de México encontraron galaxias, cúmulos estelares, estructuras del universo profundo. La ciencia mexicana dejó de ser un gesto aislado y se convirtió en institución.
Al compartirme esta memoria de una hazaña mexicana que en estas fechas cumple 151 años, Ángel de la O la equipara a un telescopio olvidado en una vitrina polvorienta, una página de memorias que nadie lee. Y sin embargo, ahí está el gesto esplendente: México, en plena adolescencia política, participando en la medición del universo. Y lo hizo con la certeza de que la ciencia también es una forma de patria. Ojalá tomaran nota de esto nuestras generaciones políticas contemporáneas.