
¿Por qué aumentan los escándalos de dispendio?
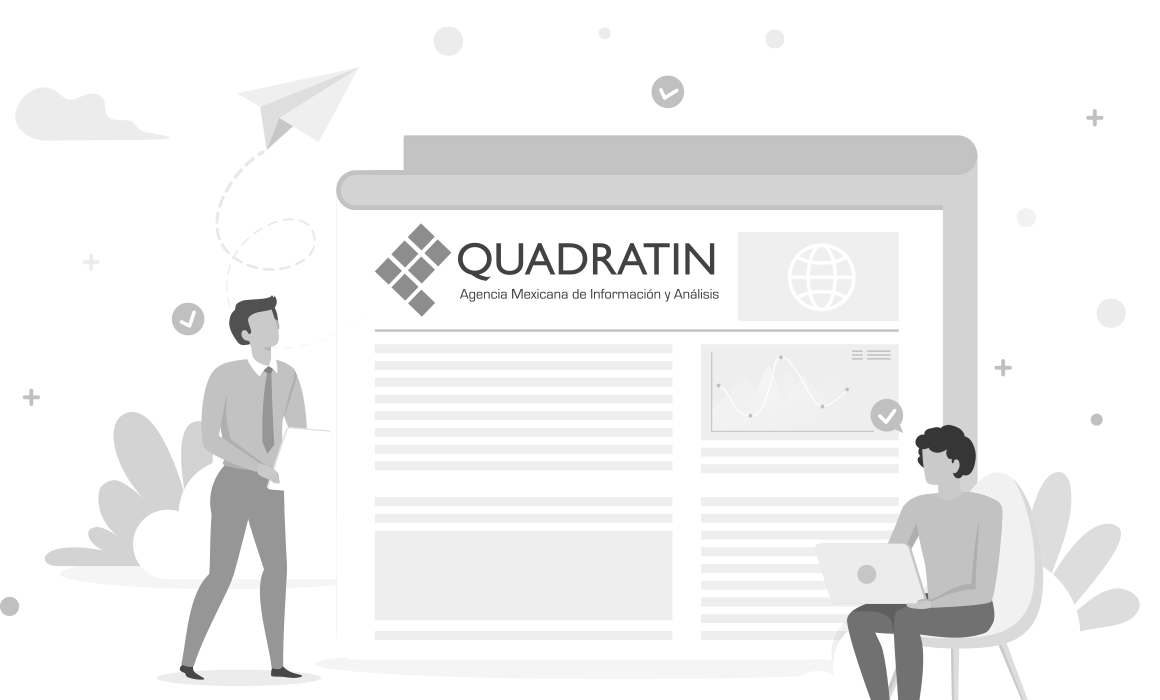
El leedor José Lanzagorta Croche, quien en el edén llamado Tlapacoyan oficia ante el altar de Seshat, la Señora de los Libros, no sabe cuántos tomos, físicos y virtuales, han pasado por sus manos.
Hace algunos años me convidó al proyecto de una biblioteca electrónica. Con cierta pena confesó apenas haber reunido 17 mil títulos… pero que tal deficiencia sería reparada. No supe qué responder.
Pepe es, pues, una de las persona más calificadas que conozco para cantar la alabanza de los libros. A mi querido Edmundo Valadés le hubiera encantado conocerlo.
Aquí la segunda y última parte del panegírico que nos regaló en el Día Mundial del Libro y que honra a Juego de ojos compartir con sus lectores.
Los arqueólogos conocen, al estudiar el cráneo de un animal, sus hábitos alimenticios y con esto infieren su forma de vida. Si nuestro cuerpo se desarrolla en función de nuestros hábitos alimenticios, nuestra mente lo hace con base en sus lecturas… ¡consuma buenos libros!
IV.- Las drogas del cuerpo y de la mente. Sabater comenta en su Diccionario Filosófico que, en el siglo XVIII, las autoridades se preocupaban celosamente por la buena salud del alma y del reino, no les preocupaba la salud del cuerpo, que era atendida, en el caso de los ricos, por médicos y en el caso de los pobres, por brujos y curanderos o por algunas órdenes religiosas caritativas.
Y como al Estado no le costaba el cuerpo, el ciudadano podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Muy diferente en cambio era el caso de la salud ideológica —religiosa o política— de la población, pues su deterioro podía alterar el orden establecido, propiciar desobediencias, motines o atentados. Lo que se suponía que emponzoñaba las mentes era cuidadosamente controlado, primordialmente, la letra impresa. En España e Italia la Inquisición se ocupó de esa vigilancia; en Francia, el ministro Colbert puso en operación una policía literaria, que funcionó con temible eficacia hasta el advenimiento de la Revolución.
Los libros necesitaban un permiso real para editarse y circular, que podía ser negado por numerosas razones: ofensas a la religión por defecto, como en el caso de Helvetius; o por exceso, como los jansenistas; o por discrepancia religiosa, como los protestantes; o por atentar contra las buenas costumbres, como en el caso de los relatos libertinos que, curiosamente en esas épocas, estaban catalogados en el mismo lugar en que se encontraban los libros de filosofía: filósofos, y humoristas fueron considerados libertinos, por su forma de ver la vida; o también por su propaganda subversiva contra nobles o el rey, etcétera (que quiere decir: ya no conozco otra causa).
Por supuesto que los libros prohibidos también se editaban y circulaban, con las dificultades propias de la clandestinidad, pero beneficiando a sus autores con un aura gratuita de notoriedad. Cuantas más obras se prohibían más eran buscadas hasta por los analfabetos y de mayor celebridad se hacían sus autores.
Los libros prohibidos eran plagiados sin escrúpulos, falsificados, desguazados y vueltos a montar, adulterados de mil maneras, según el interés económico de los libreros. La gente quería leer a Rousseau, a Marat, a Diderot, a Montesquieu o Voltaire y acababa leyendo muchas veces las romas reflexiones de un pícaro editor.
El Estado, preocupado por la salud mental, espía a los impresores, catea los lugares sospechosos y hace requisas, consiguiendo a veces desmantelar las redes de producción y circulación de las obras prohibidas. Esta represión encarnizada tiene como contrapartida dos efectos contradictorios. Por una parte una cierta podredumbre moral del medio editorial, ya comentada, y por otra parte tiene también el efecto de establecer solidaridades y complicidades entre los libreros que no pueden disimular su admiración por esos escritores prohibidos, o porque no saben resistirse al placer y al prestigio de ser ellos, y no otros, quienes puedan ofrecer al público, cada vez más numeroso y ávido, los libros perseguidos.
Supongo que este cuadro de persecución y violencia, guardando la perspectiva histórica que hay entre nuestra época y aquella, les resulta conocida a todos ustedes, o por lo menos a quienes aún siguen despiertos en esta lectura.
En efecto, este cuadro también se presenta hoy en día, pero ya no para controlar los “peligros” de la letra impresa, sino los “peligros” de las drogas. Las autoridades se preocupan menos de las ideas que tenemos en la cabeza que de las sustancias que corren por nuestra sangre. Tal vez sea debido a que la poca propensión a la lectura les hace suponer que cada vez más tenemos menos ideas peligrosas. La persecución no sirve más que para potenciar y agigantar lo que pretende erradicarse coactivamente, recuerden las grandes fortunas que se hicieron en Estados Unidos en la época de la Ley Seca.
No cabe duda que algunos libros pueden perturbar seriamente a algunas personas, incluso influyendo para que se dañen a sí mismas o a otros. Las palabras y las ideas son en potencia mucho más peligrosas que las drogas, pues han creado el ambiente necesario para derribar imperios como el de Luis XVI, con las ideas de los enciclopedistas. La idea de independizarse de Inglaterra se arraigó de manera definitiva en los colonos del Nuevo Mundo tras la lectura del libro Common sense (Sentido común), escrito por Thomas Paine, que editado en enero de 1776, pronto alcanzó un tiraje de medio millón de ejemplares en las colonias, o la Rusia zarista, que despertó de esa modorra que veía a los zares como encarnación divina, con los artículos del Narodnaia Volia (Voluntad del pueblo). Las palabras y las ideas calan hondo. Busque usted buenos libros.
V.- Los libros han dado luz, pero también fuego. La historia sucinta de las civilizaciones que nos precedieron, ha sido pasar de la barbarie al refinamiento, éste acompañado de una vida muelle y holgada tal, que permite que otro pueblo bárbaro lo domine, adapte y adopte su cultura, que a su vez será enriquecida por la del pueblo dominador, que poco a poco se volverá más refinado.
Hay un pasaje en un libro de historia, no recuerdo escrito por quién, en el que menciona que para los romanos, recién dominadores de los griegos, éstos son una total nulidad, inútiles para todo, excepto como preceptores de sus hijos. Aquí cabe el aforismo de Lichtenberg, que dice: “¿No es extraño que quienes dominan al género humano ocupen un rango tan superior al de quienes lo educan?” Pues bien, en este devenir de guerras, revueltas populares y dominaciones, se fueron perdiendo varios cientos de libros de manera irreversible para la humanidad, y sólo sabemos de ellos porque son citados en otros libros.
Pero de todo esto destacan de manera importante, a mi entender, dos destrucciones conscientes hechas por el hombre. La primera fue en Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, ciudad que se sabe maravillosa, de la que sin duda alguna su mayor maravilla fue su biblioteca, cerebro y gloria de la mayor ciudad del planeta y donde funcionaba además un museo y un instituto de investigación. Se dice que llegó a contener setecientos mil volúmenes, que cuatrocientos mil de éstos se guardaban en la biblioteca de Bruchion y trescientos mil en el Serapeion. La primera se incendió durante el sitio que a Julio César puso la escuadra egipcia en el año 48 a.C., y la segunda fue destruida en el 391, bajo el dominio de Teodosio. La conquista de la ciudad por Amrú acabó con lo que quedaba del edificio en el 641 de nuestra era.
La segunda destrucción importante de libros fue la quema en pequeña o gran escala pero constante y sistemática que se llevó a cabo durante toda la Edad Media y que dio lugar, como contrapartida, a que se formaran cofradías que cuidaban, aun a costa de perder su vida en la hoguera o en el potro de tortura, a los libros que eran prohibidos por la Inquisición. Por cierto, aludiendo a esta etapa de barbarie cultural, un amigo le dijo a Sigmund Freud que las tropas alemanas estaban sacando de las casas sus obras y las estaban quemando en la calle, a lo que éste respondió: “Eso demuestra que la humanidad es cada vez más civilizada, porque en el medievo a quien hubieran puesto en la hoguera sería a mí”. Lea libros antes de que los quemen.
VI.- Reflexiones Finales. El libro nos mantiene despiertos en un mundo narcotizado por la televisión, nos da información, entretenimiento, ideas. Nos enseña nuestro pasado y le da razón al presente, a la par que nos permite inferir cómo será el futuro. Leer diferentes autores nos amplía el vocabulario, y el que conoce más palabras aumenta la sintonía fina que le permite describir las diferentes tonalidades, casi imperceptibles entre diferentes acontecimientos, aumenta la percepción porque enriquece la vida. Leer es una experiencia placentera si se saben seleccionar los textos adecuados y crecer en complejidad conforme vaya creciendo nuestro intelecto. El que se hace del hábito de la lectura, se ha inficionado quizá del mejor vicio, y no pasará mucho tiempo para que también goce con subjetividades como el olor de la tinta, o la fragancia que emana del papel, invitando, ya desde antes de iniciar su lectura, prometedores placeres, o la tipografía con que está impreso y ni qué decir del exterior: tapas y lomo pueden tener una belleza rayana en lo artístico, sobre todo cuando se tiene la fortuna de contar con un libro viejo.
En la actualidad todo mundo, o casi, puede tener una biblioteca de tamaño que en el cercano pasado era imposible, esto es con los archivos electrónicos que leemos en la computadora, de los cuales me declaro ferviente partidario por muchas razones. En primer lugar son muy baratos, también contaminan menos: un disco de un tera puede contener una biblioteca de más de un millón de ejemplares que en papel costaría una fortuna, y contaminaría con la enorme cantidad de papel que se requeriría para tener estos volúmenes. La lectura en la computadora permite tener abierto un programa de mapas y localizar los sitios en que se ubica la narración, en los mapas puede uno, con el sensor de medición ver las distancias de las travesías y tener una idea más clara de la orografía, además, cualquier palabra que uno no conozca, la puede buscar en la red y así la lectura se hace con más comprensión.
Si uno tiene curiosidad de saber si se dijo algo en un libro, basta con poner la frase y pedirle al buscador que la localice. Y los libros organizados en la computadora no nos ocupan espacio físico. Tal vez el mayor problema es que así no son atractivos como lo son en una biblioteca, pero ese problema ya se verá después cómo se soluciona, porque el hombre siempre encuentra soluciones a este tipo de situaciones. […]
Hemos visto el desarrollo de las ciencias y la tecnología, que supongo todos consideramos maravilloso y exponencial. En unos cuantos miles de años pasamos de ser una especie cercana a lo animal a una especie tecnológica que ha logrado ir a la Luna en naves tripuladas y próximamente llegaremos a Marte. El logro material exuberante, contrasta con los magros resultados que hemos obtenido en materia social: el hombre sigue siendo el lobo del hombre, nos depredamos y la ambición de tener más hace que avancemos poco.
Lo mismo pasa en el mundo de las ideas. Desgraciadamente, las ciencias al avanzar crean un lenguaje, un argot que sólo los iniciados en ella lo comprenden y esto no es más que una cara de la xenofobia: tememos lo que no entendemos y esto pasa con todas las áreas del conocimiento humano, incluyendo la filosofía, cuya intención debiera de ser lo contrario, no así con la literatura.
La literatura es rebelde y esto nos hace críticos, como cuando vemos las injusticias de un mundo asfixiantemente cerrado en “Ana Karenina” de León Tolstoi, o en “Madame Bobary” de Flaubert; nos hace dudar, como cuando leemos “Cristo de nuevo crucificado” de Nikos Kazantzakis; nos plantea problemas, como lo hizo Sófocles en sus tragedias y nos pone en la pista de su solución; se adelanta a su tiempo, como cuando Eric Arthur Blair (mejor conocido como George Orwell) escribió Rebelión en la granja, precediendo en su crítica a los excesos de las sociedades totalitarias; crea conciencia, como cuando Huxley escribió Un mundo feliz, en el que retrató los excesos del racismo, producto de la eugenesia que trataron de imponer en Inglaterra, por la influencia del gran psicólogo Francis Galton -primo de Darwin- pero que tenía claros tintes de superioridad racial y sólo es por la enérgica decisión de Huxley y un puñado de diputados que se impidió que se implantaran medidas eugenésicas. La buena poesía, si la leemos con asiduidad, da cadencia a nuestra prosa, nos vuelve conscientes del ritmo, sonoridad y del valor de las palabras, pero también de los espacios y silencios. En esencia, los libros te humanizan, te vuelven más consciente hacia tus semejantes y por eso es que yo proclamo a la literatura como la más humana de todas las ciencias.
Que me perdone el extraordinario profesor Héctor Arita por tomar un fragmento de uno de sus escritos, pero es que no encuentro mejor manera de terminar estas líneas, que remembrando lo que él dijo cuando nos comenta que “En 1784, Volta y Scarpa llegaron a Gotinga a visitar a Lichtenberg. Éste abrió su caja de trucos y entretuvo a los italianos con vejigas llenas de gas lanzadas al aire y las hipnotizantes estrellas del electróforo.
Volta trató de responder con un experimento medianamente complejo, pero fracasó y masculló eruditos insultos en latín, francés e italiano. Al día siguiente, en la cena, Lichtenberg los sometió a otro experimento:
—¿Conocen la manera más sencilla de eliminar el aire de una copa sin usar bomba de aire?
—No -respondió Volta, avergonzado.
Lichtenberg llenó la copa de vino… Y el experimento se repitió durante toda la noche, hasta el amanecer.
¡Los libros saben mejor si se leen al amparo del experimento de Lichtenberg!